El capítulo VIII de la primera parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, tiene este título: “Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación”.

Molinos de Campo de Criptana, justo al amanecer. Así los descubrió don Quijote.
Y así comienza este capítulo, con don Quijote iniciando la ansiada segunda salida de su pueblo, Alcázar de San Juan según mi estudio Mi vecino Alonso, esta vez ya acompañado por Sancho Panza, habiendo salido en mitad de la noche para no ser vistos por sus familias y vecinos que seguro habrían intentado impedir su marcha. Con los primeros rayos del sol de aquella mañana, comienza la aventura:
“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
-¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza.
-Aquellos que allí ves –respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
-Mire vuestra merced –respondió Sancho- que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.”

¿Por qué la batalla contra unos molinos de viento es la más recordada, ilustrada, pintada o puesta en escena, de todas las aventuras o disputas que en la obra aparecen?
Don Quijote ve gigantes sin duda. Gigantes que amenazaban a los vecinos de aquel lugar. Loco o cuerdo, que más da, don Quijote nos demuestra su valentía y compromiso con los valores que él mismo quiso aceptar al hacerse caballero andante. No le importaron su número, él solo entendía que debía entrar en batalla contra ellos y derrotarlos, por considerarlos “mala simiente sobre la faz de la tierra” y causantes de las no pocas desdichas que en aquella época asolaban a la humilde sociedad manchega. Obra de azulejo en una plaza de Daimiel.

Al poco de ser volteado por las aspas del molino, roto y en el suelo, ya los reconoce como molinos de viento, si bien culpa de esto al sabio Frestón que los había cambiado por molinos de viento para que no fuesen derrotados aquellos gigantes por su valentía.
Esta imagen creada y descrita por la genialidad de la pluma de Cervantes, ha sido aprovechada como ilustración principal de este capítulo en todas las ediciones ilustradas, pasando a formar parte de la iconografía de El Quijote.

Molinos de Consuegra
Y así, al ver una ilustración, fotografía o incluso a lo lejos en el horizonte unos molinos blancos con sus capirotes negros sobre unos cerros, siempre nos viene a la imaginación don Quijote, La Mancha e incluso es la imagen de España en el mundo. No podemos olvidar que El Quijote, junto a la Biblia, son los documentos más traducidos en el mundo, después de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta imagen creada y descrita por la genialidad de la pluma de Cervantes, ha sido aprovechada como ilustración principal de este capítulo en todas las ediciones ilustradas, pasando a formar parte de la iconografía de El Quijote.

Sin duda alguna, Cervantes debió de conocer bien los molinos de viento para imaginar la desigual e incruenta batalla, que además del espaldarazo de don Quijote y Rocinante en el suelo, y con su lanza partida, no llegó a más que los dolores, que sin quejarse don Quijote, debió de aguantar algún tiempo.
Estos molinos de viento comenzaron a construirse en parte de La Mancha a mediados del siglo XVI. La ausencia de agua en la mayoría de sus ríos, gran parte del año, impedía moler a los molinos de agua y así la autorización a que estos ingenios comenzaran a construirse, especialmente en los lugares gobernados por la Orden de Santiago.

Dibujo realizado entre 1563 y 1565 por el pintor flamenco Van den Wyngaerde de la villa de Belmonte, donde se aprecian siete molinos en sus cerros.
Hoy, más de cuatrocientos años después de escribirse esta batalla podemos seguir contemplando a estos gigantes en el horizonte manchego. Es verdad que hace unas décadas, después de dejar de ser útiles en la molienda del cereal, desplazados por los molinos industriales, mucho más rentables, su ruina y el vandalismo casi los hace desaparecer en muchos lugares. Pocos quedan originales de aquella época, y menos con su maquinaria original en uso.

Jornada de molienda en el cerro de San Antón, de Alcázar de San Juan.
También es de agradecer a los lugares que con buen acierto han reconstruido molinos ruinosos y han albergado en ellos maquinaria fiel a la que en su día dio sustento a tantas familias manchegas, y que con sus jornadas de moliendas de harina han contribuido a salvaguardar esta imagen que Cervantes dibujó en El Quijote.
Pero quiero desde aquí reconocer el gran trabajo que el doctor don Rafael Mazuecos (1893-1988) hizo por salvaguardar la idiosincrasia alcazareña y de su comarca, y mostrar con qué cuidado nos dejó la descripción de estos gigantes manchegos. En su publicación HOMBRES, LUGARES Y COSAS DE LA MANCHA, en su fascículo XXXIII de Abril de 1971, con el título Molinos de viento manchegos, nos detalló como eran y como se construyeron estos artilugios.
Podemos leer como se hacían sus cimientos y murallas: “Es una construcción de sólidos cimientos y gruesa muralla hecha con yeso de los Anchos y piedra firme, con ciento cuarenta cahices de yeso…
La obra del molino, hasta el enrase de la muralla, sin contar la cubierta o capucha, mide alrededor de ocho metros de altura”
O como se hacía la inconfundible cubierta cónica:
“La capucha tiene en la cúspide o centro del cucurucho un grueso madero llamado fraile al que van a fijarse los palos que sostienen la cubierta y la extremidad superior del gobierno”
Y así hasta como se fabrican las aspas y como se montan hábilmente acuñándolas en el eje:
“Tanto el montaje como la fijación de las aspas en el eje mediante cuñas de madera, son trabajos de fuerza y habilidad…
Las cuñas son pedazos de tablón de unos 80 centímetros de largo por 20 de ancho y un grueso de 10 en la cabeza y 5 en la punta. Su colocación se lleva a cabo de pie sobre la cabeza del eje, golpeando con un mazo de carrasca que pesa seis kilos.”

Junto al molino El Burleta, construido en 1555 y que aún hoy podemos verlo moler en las sierras de Campo de Criptana. Es uno de aquellos treinta o cuarenta molinos de viento que vio don Quijote.
Todos nos hemos preguntado alguna vez el motivo de tener tantas ventanitas alrededor del molino en su parte alta. Estas ventanas abiertas indicaban al molinero la dirección del viento con toda precisión y así poder orientar las aspas hacia él. Así nos describía el doctor Mazuecos estos “ventanillos” y los nombres de los vientos:
“La obra del molino, presentaba en el contorno superior de su pared, a unos 35 centímetros del enrase, doce ventanillos, de unos 20 x 30 centímetros, con diez aires o puntos que aprecia el molinero al asomarse y que son: ábrego hondo, ábrego fijo, toledano, mariscote, cierzo, matacabras, solano alto, solano fijo, solano hondo y tres ventanillas al mediodía” .

Ya en el interior del molino, nos describe como eran las distintas estancias y su uso por el molinero, y subiendo por la escalera de caracol se llega a la parte superior donde estaba el grueso de la maquinaria de madera y las dos piedras.
Nombres, formas, materiales, procedimiento de montaje de las velas en las aspas y orientación de estas al viento, labor de la molienda, etc, don Rafael no dejó nada sin describir. Y para que su labor quedase completa su amigo Chaves dibujó el interior de un molino como si don Quijote de un tajo con su espada lo hubiese partido en dos.
Este artículo es un trabajo que no se debe resumir sino leer íntegro, tal y como lo concibió don Rafael, y así conocer estos ingenios que tanto grano molieron, dando la harina necesaria para alimentar a los manchegos hasta bien entrado el siglo XX, los gigantes descomunales para don Quijote.
Luis M. Román Alhambra
—————–
Publicado en Alcázar Lugar de don Quijote: http://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/


























 .
.






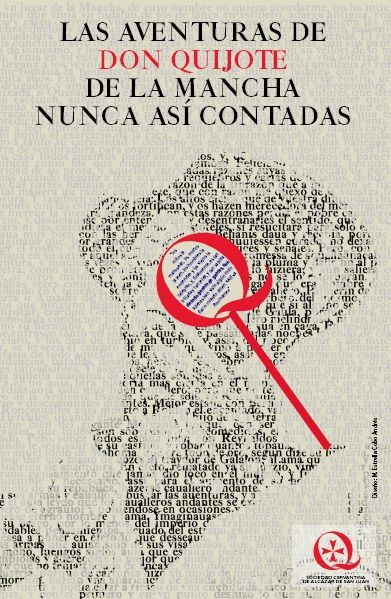


 .
.


Debe estar conectado para enviar un comentario.