Hace unos días debatía con unos amigos cervantinos, quijotescos los defino, como yo, la magnitud de la legua en metros. Peliagudo asunto que sigue dando multitud de versiones, como leguas había en tiempos de Cervantes. Mi opinión que les daba sobre esta antigua medida de distancias, usada en el Quijote para describir espacios o distancias recorridas por don Quijote y Sancho, es que estaba relacionada directamente con una medida de tiempo: la hora. Tanto que para un viajero, a pie o a caballo al paso, una hora de camino equivalía a una legua de distancia, o al revés.

La velocidad es una magnitud física que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. En el Sistema Métrico Internacional su unidad es el metro por segundo (m/seg), siendo un múltiplo de esta unidad el kilómetro por hora (Km/h). Si una persona recorre un kilómetro en una hora se dice que anda a una velocidad de un kilómetro por hora, si recorre seis kilómetros en esa misma hora y lo hace en tiempos de la escritura del Quijote habrá recorrido aproximadamente una legua. Caminar a paso normal en caminos más o menos llanos, como los manchegos, es recorrer alrededor de una legua en una hora, lo mismo que si lo hacemos más cómodamente a horcajadas sobre un caballo a su paso. Por lo tanto, caminando a paso normal o sobre un caballo al paso, para saber el camino recorrido no es necesario disponer de una cinta métrica, odómetro o un telémetro, simplemente necesitamos un reloj, y en tiempos de Cervantes saber calcular las horas por el Sol o las estrellas.
Tuve que recurrir a resumir este capítulo de mi futura guía, que aquí también dejo para vosotros, lectores cervantinos y quijotescos, caminantes cervantinos:
Medida de caminos en el Quijote
En España, la distancia entre dos puntos o lugares se medía principalmente en leguas hasta que se adoptó el Sistema Métrico Decimal por la Ley de Pesos y Medidas de 1849, aunque la población no tuvo obligación de uso hasta 1868. Si bien la legua, como las demás medidas antiguas, se estuvo utilizando durante gran parte del siglo XX.
En leguas estaban reseñadas las distancias en los itinerarios de caminos que ya estaban en uso en tiempos de Cervantes, como el Reportorio de todos los caminos de Pedro Juan de Villuga publicado en 1546 o el similar de Alonso de Meneses en 1576.
En el Quijote las distancias están definidas en leguas y millas:
Guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento; pero, con todo esto, la fama de su mucha hermosura se estendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores dellos, era rogado, solicitado e importunado su tío se la diese por mujer. (I, 12)
Y habiendo andado como dos millas descubrió don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. (I, 4)
¿Cuántos metros medía una legua en España? Aunque parezca hoy sorprendente la legua tenía varias denominaciones, y longitudes, distintas según el uso y el lugar donde se utilizase. Podemos encontrarnos en textos y documentos leguas legales, comunes, geográficas, grandes, pequeñas, de camino, de cuesta (arriba y abajo), etc. En nuestro camino, siguiendo los pasos de Rocinante, nos interesa conocer la legua como medida de caminos, su equivalencia en metros, para poder así cuantificar el espacio recorrido por don Quijote y Sancho Panza en sus aventuras según la descripción que hace Cervantes, buen conocedor de los caminos manchegos y de esta magnitud, la legua.

La legua geográfica es la más exacta, al determinar los cosmógrafos y cartógrafos del siglo XVI que en un grado de la circunferencia mayor de la Tierra, el Ecuador, contiene 17 ½ leguas de España. Así la estima Alonso de Chaves en su Cosmographía compuesta en torno a 1537, cuantificando en 6.300 leguas esta circunferencia máxima terrestre. Si el Ecuador mide 40.075 km, un grado (111,319 km) contiene 17 ½ leguas de 6.361 metros cada una.
Pedro de Esquivel en sus trabajos geográficos y cartográficos realizados alrededor de 1550 optó por la legua común o vulgar de cuatro millas, de 6.666 varas castellanas, o lo que es lo mismo de 5.572 metros. El geógrafo y cartógrafo Tomás López en su Principios Geográficos aplicados al uso de los mapas, de 1795, señala que según afirmaba Ambrosio Morales:
… el Maestro Esquivel le informó, que desde el umbral de la puerta de los Mártyres de Alcalá, hasta la pared del pequeño meson del lugar de Canaleja (que hoy está despoblado), había una legua tan justa, de las que comprenhendian 4 millas, que podía servir de medida para todas las leguas de España, por ser este terreno muy llano y á propósito para una base.
El Consejo Real tenía su propia legua con fines exclusivamente jurídicos y políticos, denominada legua legal con una longitud de tres millas o 4.179 metros. Esta legua legal era usada principalmente en deslindes y mediciones administrativas oficiales.
Y los viajeros planificaban sus jornadas con la legua de hora de camino, de 20 leguas al grado, estimada como la distancia que una persona a pie o a caballo, al paso, recorría en una hora, por tanto 5.566 metros.
El uso, a veces por conveniencia, de varias denominaciones y medidas de la legua provocaba enfrentamientos y disputas entre reinos, lugares y vecinos. Para resolver este problema, Felipe II dicta la Pragmática de la Legua, en 1587, que establecía a la legua común o vulgar, de cuatro millas o 6.666 varas castellanas, como la oficial, aunque esta no fue muy bien admitida en algunos territorios fuera de Castilla, siguiéndose usando ilegalmente las antiguas. La legua geográfica quedó exclusivamente para la navegación y la confección de las Cartas de marear.
En la ejecución de mapas, los cartógrafos al servicio del rey, lógicamente usaban la legua oficial, la legua común. La situación geográfica precisa de ciudades y villas importantes se conocía a través de observaciones astronómicas, y las distancias entre estas y lugares o accidentes del terreno (ríos, picos, etc.) o infraestructuras importantes (puentes, embarcaderos, etc.) eran aportadas en leguas por los exploradores a su cargo, en las campañas recorriendo y documentando los territorios encomendados. Estos, con mejor o peor precisión, apuntaban en sus cuadernos de minutas las cantidades que los vecinos, o representantes locales consultados, les indicaban, siendo estas distancias siempre aproximadas.
También podemos comprobar en las Relaciones Topográficas de Felipe II como los vecinos seleccionados en cada lugar describían los lugares más cercanos al suyo y las distancias que los separaban utilizando la legua como unidad de distancia. Un ejemplo, los vecinos de Campo de Criptana declaran que:
El primer pueblo hacia do sale el sol es la villa de Pedro Muñoz dos leguas de esta villa derechamente hacia do sale el sol, que es puestos la cara al sol al medio día a la mano izquierda y camino llano y buenas dos leguas.
El primer pueblo que hay al poniente desde la villa esta del Campo de Criptana es Alcázar de la orden de San Juan, está derechamente al poniente en tiempo de los días pequeños; que hay una legua común desde esta villa a Alcázar.
La distancia real por camino entre Campo de Criptana y estos lugares nombrados es:
Pedro Muñoz: 15.600 m. (2,8 leguas comunes)
Alcázar de San Juan: 7.300 m. (1,3 leguas comunes)
En otras contestaciones en las Relaciones Topográficas podemos leer leguas cortas, grandes y pequeñas, siendo su única división la media legua, siempre sobre la legua común de cuatro millas. Para distancias entre la media legua y la legua se empleaba comúnmente la legua pequeña y para distancias entre la legua y la legua y media el término usado era la de legua grande o buena legua.
Sin embargo, en el diccionario compuesto por Sebastián de Cobarruvias en 1611, siendo capellán del rey Felipe III, define la legua como el “espacio de camino que contiene en sí tres millas”. Y de la milla dice que “es un espacio de camino, que contiene en sí mil pasos, y tres millas hacen una legua”, por lo que para Cobarrubias la legua española era todavía la legua legal de tres millas, de 4.179 m. El problema seguía existiendo, estando en vigor la Pragmática de la Legua desde hacía más de veinte años.
La legua común (5.572 m.) es por tanto la utilizada en la medida de distancias en cartografía, siendo esta muy similar a la conocida como legua de hora de camino, de 20 leguas al grado, estimada como la distancia que una persona a pie o a caballo al paso recorría en una hora, 5.566 m., corrientemente utilizada por caminantes y viajeros.
Como resumen, las leguas españolas conocidas por Cervantes son:
Legua geográfica, de 17 ½ al grado: 6.361 m.
Legua común, de 4 millas: 5.572 m.
Legua de hora de camino, de 20 al grado: 5.566 m.
Legua legal, de 3 millas: 4.179 m.
En el primer diccionario de la Real Academia Española, conocido como Diccionario de Autoridades, en su tomo cuarto publicado en 1734, define la legua así: “Medida de tierra, cuya magnitud es mui varia entre las Naciones. De las léguas Españolas entran diez y fiete y media en un grado de círculo máximo de la tierra, y cada una es lo que regularmente fe anda en una hora”. En el siglo XVIII se define la legua de España como la de 17 ½ leguas por grado (6.361 m.), de cuatro millas, siendo esta la distancia que se anda en una hora. Una legua geográfica de 6.361 m. se equipara a una legua de hora camino en el siglo XVIII, cuando un siglo antes esta legua de hora de camino estaba establecida en 5.566 m., similar a la legua común, de 5.572 m. ¿Se andaba a pie o a caballo más deprisa en el siglo XVIII que en el XVII? La respuesta es sencilla, no. En esta definición hay un dato exacto de la legua española de “diez y fiete y media en un grado de círculo máximo de la tierra”, 6.361 m., y un dato aproximado, o estimado, para esta misma legua, “lo que regularmente fe anda en una hora”.

Los viajeros en el siglo XVI y XVII planificaban sus viajes por jornadas, teniendo en cuenta el tipo de terreno y las distancias entre lugares, para llegar a descansar en sus mesones o entre las ventas que jalonaban los caminos. En un camino llano, como son la mayoría de Mancha, sabían que podían recorrer aproximadamente una legua en una hora, tanto a pie como a caballo al paso. Y las jornadas medias estaban entre ocho y diez horas, aunque hay documentos en los que se reseñan jornadas de doce y catorce horas, por necesidades del viajero.
Con la ayuda de Esteban y Oleo II, su caballo de raza española, en un camino manchego comprobamos que en una mañana de primavera Oleo II recorre una media de 6.100 m. en una hora, los mismo que hago yo andando detrás de él a pie con un odómetro. Más que la distancia de una legua común (5.572 m.) y menos que una legua geográfica(6,361 m.), pero muy aproximado a la media de ambas, 5.966 m., seis kilómetros por hora. Para nuestro viaje por los caminos de la Mancha esta es la distancia aproximada que tendremos en cuenta para seguir el texto cervantino, leguas de seis kilómetros, como distancia de camino a recorrer en una hora.
Podemos así establecer que los viajeros y vecinos coetáneos a Cervantes entendían la legua como una medida de tiempo, más que como una medida de longitud, muy difícil de hacer con los recursos existentes ordinariamente en aquella época. Hoy esto es también muy común cuando se pregunta ¿a cuánto está un destino?, muchas veces la respuesta no es en distancia, es en tiempo, en horas. Por ejemplo, si preguntamos a un alumno: ¿A cuánto está tú Universidad?, podemos obtener una respuesta así: “A media hora andando”, o “a media hora en Metro o en bus”. No es habitual la respuesta en distancia, aunque disponemos de sistemas de información geográfica muy precisa, sino sencillamente en el tiempo que se tarda en llegar. ¡Poco o nada se ha cambiado en esto en cuatro siglos!, seguimos valorando magnitudes de distancias por el tiempo que tardamos en cubrirlas.
La milla, era poco usada como medida de caminos, y como la legua también tenía varias denominaciones y longitudes, de 1.666, 1.481, 1.393 metros, siendo la milla de 1.393 metros la utilizada en España como parte de la legua legal de tres millas y la legua comúnde cuatro millas. Como en una legua común entraban cuatro millas, estas las contemplaremos de aproximadamente 1,5 km., un cuarto de hora de viaje.
Luis Miguel Román Alhambra
Publicado en Alcázar Lugar de don Quijote https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/2019/07/26/la-legua-espanola/















 .
.






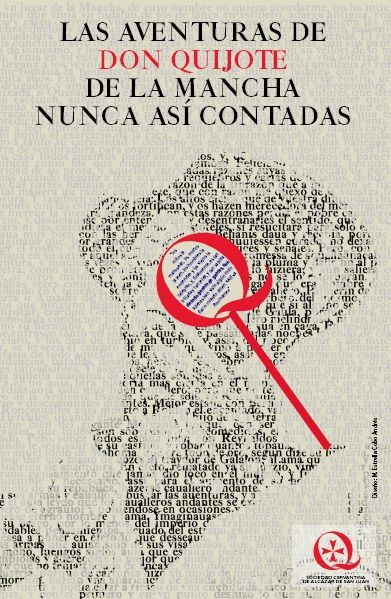


 .
.


Debe estar conectado para enviar un comentario.