zacabarrios@telefonica.net
Académico correspondiente por Quintanar de la Orden (Toledo), Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Resumen: Muchos han sido los aspectos que se han investigado en torno a Cervantes y su obra, con este trabajo queremos rendir homenaje a los perros destinados al pastoreo y originarios del Quintanar (hoy Quintanar de la Orden, villa cervantina por méritos propios) Barcino y Butrón, que aparecen mencionados en el capítulo setenta y tres de la segunda parte del Quijote y por ende al resto de cánidos que aparecen en distintas obras cervantinas. Nos remontaremos en la historia a la existencia del perro y su funcionalidad, hasta la vigencia de su trabajo, que está abocado a desaparecer.
Palabras clave: Barcino, Butrón, cánidos, Quintanar, Cervantes.
Abstract: With this work we want to pay tribute to the dogs destined for shepherding and originally from the Quintanar (now Quintanar de la Orden, Cervantina villa by its own merits) Barcino and Butrón, that appear mentioned in the chapter seventy and three of the second part of the Quijote and therefore to the rest of canids that appear in different works of Cervantes. We will go back in history to the existence of dog and their functionality, until the validity of their work, which is doomed to disappear.
Keywords: Barcino, Butrón, dogs, Quintanar, Cervantes.
- EL PERRO Y SUS FUNCIONES, ORIGEN Y VIGENCIA
La aparición del perro en la historia se empareja a la existencia del hombre, cumpliendo numerosas tareas como: cazador, pastor, animal doméstico, etc.; de ello nos dan buena cuenta la arqueología, el arte y la escritura. Así, recientemente hemos conocido la existencia de una tumba canina en Alcacer do Sal, que investigadores hispano–lusos han clasificado como de tipo ritual–afectivo/ceremonial y que representa el hallazgo más antiguos en el sur de Europa con una antigüedad de 8000 años a de C1.
En el antiguo Egipto conocemos al dios Anubis, que tenía cuerpo de perro y cabeza de chacal; entre la población era considerado un animal sagrado y si fallecía se guarda luto rapándose sus amos la cabeza2. La civilización griega también tenía presente al perro en su mitología, como el caso del perro que el dios Plutón mandó vigilar los infiernos: el can–Cerbero. También Homero en su Odisea pone de relieve la fidelidad del Argos, el perro de Ulises, al identificar a su amo cuando vuelve a su patria3. En la antigua Roma también se empleaban los perros en distintos cometidos: guardianes de los templos, peleas del circo, en la guerra, en cacerías y como animales domésticos/de compañía donde los patricios competían por poseer los más valiosos4.
Ya en época medieval, en una sociedad eminentemente agraria, la posesión de animales tenía un gran valor, aunque la recomendación de la iglesia de no tener animales hace que haya poca información sobre los mismos5, pues era solo la nobleza la que los podía tener, dedicándolos a la caza y sirviéndoles como símbolo de prestigio. También la iglesia se ayudó del perro para la representación iconográfica de sus Santos, como San Roque; y a finales de esta época aumentó su papel como animales de compañía siendo el perro faldero su gran aportación, eran animales de pequeño tamaño que las damas y los niños podían tener en su regazo6. En esta época (1350 y 1380) también se escriben tratados, la mayoría de origen francés a excepción del Libro de la cetrería de Federico II Hohenstaufen (rey de Sicilia en los s. XII–XIII), que se refieren al perro en sus funciones como cazador. Tal es caso del dedicado a la caza por Gastón III, Conde de Foix que entre 1387–1389 dicta a un escriba, recogiendo sus experiencia y enseñanzas sobre su gran pasión: la caza. Tuvo muchísimo éxito en la época a tenor de las copias manuscritas que se realizaron del mismo7; incluía consejos sobre la naturaleza del lebrel, mastín, perdiguero o alano, etc. No hay que olvidar que de similares características encontramos en Castilla el Libro de la caza del infante don Juan Manuel (escrito a partir de 1329), que aunque incompleto aborda en cinco capítulos distintos aspectos de este arte de reyes y nobles. Divide la obra en tres partes: cetrería, geografía cetrera y montería, presentando de manera teórica y práctica el arte de la cetrería y las diferentes formas de caza8.

Más importante que el anterior sería el Libro de la montería de Alfonso XI (al menos inspirada y corregida por él), que continuando la gran labor cultural de su abuelo, Alfonso X “el Sabio”, quien ya en sus Partidas (1251–1265) recomendó la caza y la cetrería como actividades más adecuadas para reyes y nobles, aunque en Las cantigas de Santa María (segunda mitad del siglo XIII) tachaba esta actividad como vicio de los hombres. Así, se describen en la obra parajes y montes, diserta sobre la caza mayor, describiendo castas de perros que se empleaban en las monterías etc. (Fig. 1)9. Se imprime por primera vez en Sevilla, en el año 1582 y es comentado por Gonzalo Argote de Molina, que cuenta como el Rey reúne a sus monteros para que les transmitan sus conocimientos de caza y los montes del reino donde se desarrollaba10. La obra se divide en tres libros con numerosos capítulos cada uno; el primero versa sobre los monteros y concede especial atención a los perros: cómo formarlos para que sean buenos y sus clases; el segundo trata sobre las heridas que reciben los perros de los animales fieros y de cómo curar estas; el libro tercero describe los montes del reino aptos para la caza11.
Será a comienzos del Humanismo cuando aparezcan los primeros tratados de agricultura como el de Alonso de Herrera (1513), realizado por encargo del Cardenal Cisneros con la finalidad de mejorar las técnicas agrícolas. La dificultad del trabajo era grande, ya que suponía el primer tratado de esta índole que se escribía en castellano y estaba destinado, como la mayoría de estas obras, a ser leído por los propietarios de la tierra y no por los pequeños campesinos, lo que le confería un carácter didáctico. Su éxito fue notable ya que en vida del autor se llegaron a imprimir seis ediciones, otras seis más tras su fallecimiento y las que vinieron en siglos posteriores siendo referencia obligada en las publicaciones que surgieron sobre el tema. La obra se dispone en seis libros que tratan una serie variadísima de temas relacionados con la agricultura y ganadería; así en el libro quinto encontramos sendos capítulos (XI y XII) dedicados a los pastores y a los perros; en este último habla d los necesarios qué son, cuáles son los mejores para cada uso (ganado, casa, etc.) y qué condiciones deben tener, qué deben comer, cómo deben encastarse, cuáles son sus enfermedades y cómo curarlas12.
Ya en pleno Renacimiento los animales son considerados indispensables por la corte y la pintura se encargará de corroborarlo plasmando los perros en distintas situaciones ya comentadas (cazando, en el palacio, en la casa, etc.), una de las obras que mejor ilustra esta idea es el curioso retrato de Doña Juana de Lunar, cuidadora de los perros de la Infanta Isabel Clara Eugenia, que aparece en una habitación rodeada de nada menos que cuarenta y dos ejemplares de perro, donde cada uno lleva inscrito su nombre en la parte inferior13 (Fig. 2).

La tenencia de animales fue asentándose como costumbre en las siguientes centurias, siglos XVII-XVIII, aunque parece ser que la idea de poseer perros como animales de compañía es de época victoriana (siglo XIX), cuando la sociedad ya no percibe amenaza en los animales debido al amplio conocimiento que se tenía de estos, que hasta posibilitó el origen de nuevas razas; esos sí, siempre reservado este disfrute de animales de compañía a las clases medias y altas. A partir de aquí, la presencia del perro, y todo lo que le rodea, en la vida del hombre ha sido mucho mayor. No podíamos dejar pasar la ocasión de encontrarnos viviendo en el año del perro para la cultura china, que da una especial notoriedad a este animal, ya que algún emperador japonés del siglo XVIII nació bajo este signo y se le tiene en alta estima sobre los demás animales del zodiaco, propiciando su protección mediante legislación específica con quien atentase contra ellos14.
- LOS CÁNIDOS EN LA OBRA DE CERVANTES
Indudablemente la obra de Miguel de Cervantes está salpicada de alusiones a numerosos cánidos como fiel compañero del hombre en distintas situaciones y trabajos (Fig. 3), además, por si esto fuera poco, dos perros protagonizan una de sus novelas ejemplares más populares, como a continuación veremos. En La Galatea (1585), primera novela de Cervantes de tema pastoril no podían faltar las alusiones al perro tratándose de este oficio y en el primer libro dice15: ”… mi perro Gavilán con el Manchador…”; también dice16: “…cuando las pastoras sintieron grandísimo estruendo de voces de pastores y ladridos de perros, que fue causa para que dejasen la comenzada plática y se parasen a mirar por entre las ramas lo que era. Y así, vieron que por un verde llano que a su mano derecha estaba, atravesaban una multitud de perros, los cuales venían siguiendo una temerosa liebre, que a toda furia a las espesas matas venía a guarecerse. Y no tardó mucho que por el mismo lugar donde las pastoras estaban la vieron entrar e irse derecha al lado de Galatea; y allí, vencida del cansancio de la larga carrera y casi como segura del cercano peligro, se dejó caer en el suelo con tan cansado aliento que parecía que faltaba poco para dar el espíritu. Los perros, por el olor y rastro, la siguieron hasta entrar donde estaban las pastoras; más Galatea, tomando la temerosa liebre en los brazos, estorbó su vengativo intento a los codiciosos perros, por parecerle no ser bien si dejaba de defender a quien de ella había querido valerse. De allí a poco llegaron algunos pastores, que en seguimiento de los perros y de la liebre venían, entre los cuales venía el padre de Galatea…”. En el segundo libro de la obra dice17 “…que de todos llevaban el saco aquellos descreídos perros…”. Y en el cuarto libro de la misma dice18: “… que luego conocieron ser cazadores en el hábito y en los halcones y perros que llevaban…”.En las Novelas ejemplares (1590–1612), relatos cortos con carácter didáctico y moralizante también aparece citado el perro. En la Gitanilla se relata la historia de una muchacha gitana que luego resulta ser de origen noble y hay hasta siete referencias al perro, de las que ponemos un ejemplo19: “…Sucedió, pues, que, teniendo el aduar entre unas encinas, algo apartado del camino real, oyeron una noche, casi a la mitad de ella, ladrar sus perros…”. En el licenciado Vidriera, se dice20: “…La caza de liebres dijo que era muy gustosa, y más cuando se cazaba con galgos prestados…”. En el Casamiento engañoso se narra la historia de un engaño de una meretriz a un militar y hay hasta once referencias al perro, veamos un ejemplo21: “… con ir allí con tanta mansedumbre que más parecen corderos que perros…” y “…vi con mis ojos a estos dos perros, que el uno se llama Cipión y el otro Berganza…”. Esta novela se dice que es la introductoria del Coloquio de los perros o Novela y coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del Campo, a quien comúnmente llaman “Los perros de Mahudes”. Entre las dos pudieron formar una sola composición y en ella aparecen como personajes principales los perros, que el protagonista del casamiento engañoso nombra y que en su proceso febril y delirante cree ver dialogando por las noches de sus azarosas vidas, recorriendo distintos lugares (Sevilla, Montilla, Granada y Valladolid) y sirviendo a distintos amos (un carnicero, un mercader, gitanos, un morisco, etc.). Aunque toda la obra está salpicada de referencias a los perros, pongamos algún ejemplo22: “…pareciéndome ser propio y natural oficio de los perros guardar ganado…”.

En el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) aparece mencionado un galgo en el primer capítulo de la obra23, describiendo al protagonista como un hidalgo de segunda con los gustos de esa clase social y “amigo dela caza”24, que es para lo que se usan ese tipo de perros, que si hoy día se acostumbra a decir que se parecen a sus dueños, no buscó mejor ejemplo su autor. A partir de ahí las referencias son constantes: en el capítulo XXIII andan nuestros protagonistas por Sierra Morena y dice25 “…hallaron en un arroyo, caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada…” haciendo alusión a los ejemplares hambrientos (con o sin dueño) que por campos y montes comen lo que pueden. En el capítulo XLI, donde todavía prosigue el suceso del cautivo, dice26: “…Oh infame moza y mal aconsejada muchacha! ¿Adónde vas, ciega y desatinada, en poder destos perros, naturales enemigos nuestros?…”. En el capítulo LII, donde tuvo Don Quijote el episodio del cabrero y el malogrado encuentro con los disciplinantes dice27: “…Reventaban de risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadrilleros de gozo, zuzaban los unos y los otros, como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados…”. Sin olvidar en este libro primero que en muchas de las partes que entran en acción los pastores, ahí se suele citar al animal, ya que era muy frecuente el uso de perros en sus labores.
En el ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615) también hallamos referencia a perros, como en el en el capítulo IX dice28: “…No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros…” se refiere a la entrada de Don Quijote y Sancho en El Toboso y como rompían el silencio los ladridos de los perros en las casa y corrales, posiblemente de agricultores y ganaderos como pueblo de tradición agropecuaria. En el mismo capítulo, unas líneas más adelante dice: “…podría ser que en algún rincón topase con ese alcázar, que le vea yo comido de perros, que así nos trae corridos y asendereados…”. En el capítulo XII, en la aventura con el caballero de los Espejos dice29: “…Y no le parezca a alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres; que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son: de las cigüeñas, el cristel; de los perros, el vómito y el agradecimiento; de las grullas, la vigilancia; de las hormigas, la providencia; de los elefantes, la honestidad, y la lealtad, del caballo…”. En el capítulo XXV, que trata de la aventura del rebuzno del titiritero dice: “…y cuántos y de qué color serían los perrosque pariese. A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perrica se empreñaría, y pariría tres perricos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla, con tal condición que la tal perra se cubriese entre las once y doce del día, o de la noche…”. En el famoso capítulo XXXIV del desencantamiento de Dulcinea dice30: “…de manera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas…” y también “cuando, acosado de los perros y seguido de los cazadores…”. En el capítulo LXXIV, antes de fallecer Don Quijote, el bachiller Sansón Carrasco, para animarle dice que ha comprado dos perros a un ganadero de Quintanar: Barcino y Butrón, de ellos trataremos más adelante y dice31: “dos famosos perros para guardar el ganado…”.
En su última novela los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617) en el capítulo XVIII del primer libro dice32: “…y andan en manadas por los campos y por los montes, ladrando ya como perros, o ya aullando como lobos…” y en el capítulo VIII del segundo libro dice33: “…pensando que me mordían las faldas los perros…”. Por último nombrar alguna referencia al perro en su producción teatral; en Viaje del Parnaso34 (1614) se alude a los cánido dos veces. En las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados35 (1615), se cita al perro en: el gallardo español(hasta diez y ocho veces); en la casa de los celos y selvas de Ardenia (una vez); en los baños de Argel (se cita quince veces como adjetivo despectivo hacia los cautivos); en la gran sultana doña Catalina de Oviedo (seis veces como adjetivo despectivo a la persona); en Pedro de Urdemalas(una vez). En los entremeses aparece una vez citado el perro en: la elección de los alcaldes de Daganzo, la guarda cuidadosa, la cueva de Salamanca y el viejo celoso; mientras que se alude dos veces al perro en el vizcaíno fingido. También se cita una vez en la Numancia o el cerco de Numancia36 (1585) y dos veces como adjetivo despectivo en el trato de Argel (1582), luego refundida en los baños de Argel37. Hasta aquí algunas de las muchas referencias a los perros en las obras de Cervantes que cómo veis son citados en general, sin especificar apenas nombres (excepto en la elección de los alcaldes de Daganzo que cita Alba38), raza (excepto en el galgo que poseía don Quijote39 y la alusión a la caza con galgos en el licenciado Vidriera40), y hablando de su peripecias como pastores –en el Quijote y la Galatea– o como término despreciativo hacia los hombres. Mención aparte merecen los protagonistas del coloquio de los perros, que en sus diálogos, ejecutan una verdadera crítica social con tintes de picaresca.
Cabe mencionar también las obras del siglo XX, que continúan la historia de don Quijote –vivo o muerto– como las de Camón Aznar, Andrés Trapiello, etc., en las que vemos como los autores nos presentan un Quijote dedicado al pastoreo que usa, junto con su escudero, los nombres de Quijotiz y Pancino, y se lanzan a vivir aventuras pastoriles41.
- BARCINO Y BUTRÓN, LOS PERROS DEL QUINTANAR
Para el último lugar hemos dejado este apartado que trata de los perros que aparecen en el capítulo 74 de la segunda parte del Quijote42: “…y que ya tenía comprados de su propio dinero dos famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que se los había vendido un ganadero del Quintanar…” Como ya sabrán, la localidad a la que se refiere es Quintanar de la Orden, en la actual provincia de Toledo, que también aparece citada en el capítulo IV de la primera parte cuando un labrador, Juan Haldudo, está castigando a su criado (zagal), Andrés (Andresillo), por haber perdido parte del ganado (ovejas)43. En ambas referencias existe la interesante coincidencia de que se alude al tema de la ganadería, pues en la escena de Andrés a su amo se le identifica como labrador, aunque al mozo se le castiga por perder algunas cabezas de ganado (ovejas), por lo que la dedicación de Juan Haldudo su dedicación sería la explotación agropecuaria. Mientras que en el caso de los perros mencionados en el último capítulo se explicita, que su destino iba a ser el pastoreo, ya que los habían comprado a un ganadero de Quintanar y además tenían fama por algo, quizás porque sus dueños los criaban muy bien para el desempeño de su labor.
Volvamos a los perros, Barcino y Butrón, pues en algunas ediciones anotadas aparece una breve descripción de los mismos, diciendo que sus nombres son usuales para perros, teniendo Barcino el pelo canela y blanco, mezclados (muy parecido a la definición de la RAE: dicho de ciertos animales, especialmente de perros, toros y vacas: de pelo blanco y pardo, y a veces rojizo); y Butrón sería de color leonado, como el buitre44. En cuanto a la significación de estos nombres se han barajado algunas teorías como la que pudieran referirse a Lutero y Calvino: combinando los nombres de sus letras y por el comportamiento del bachiller Sansón Carrasco como un pastor protestantes45. También pudiera ser que Barcino fuera Barcelona (denominada así en época romana) y Butrón podría ser una oquedad hecha en el suelo para ventilar las cuevas del vino o relacionarlo con el termino Bruto–?–; sea como fuere lo que si es cierto que el nombre de Barcino ya lo usa Cervantes en el coloquio de los perros donde dice46: “…Y, asimismo, me puso nombre, y me llamó Barcino…” y “…¡al lobo, Barcino!…”, recurso este frecuentemente usado por el autor, puesto que en la misma novela cita a otro personaje que nos suena: Monipodio del que dice47: “…a quien llamaban Monipodio, era encubridor de ladrones y pala de rufianes…”.
Sin duda se está refiriendo a dos ejemplares del tipo carea, perro definido como obediente, intuitivo, pequeño, pequeño pero bien proporcionado (1,5 m. de alto y unos 12–18 kg. de peso), dotado para el trato con el ganado y también buen cazador48. Son usados como ayuda por los pastores manchegos y de otros territorios; servían para conducir el ganador y ayudar al pastor a recogerlo, agruparlo, etc., para ello se les colocaba un cascabel que advirtiese de su presencia al rebaño. Otros canes que se empleaban en estas tareas eran los mastines (para la defensa de los lobos y otras alimañas, se les colocaba en el cuello un collar de clavos o carlancas), alanos y otros ejemplares sin raza definida; lo importante es que estos procedieran de buenos ancestros (y tuviera el pelo largo y siete uñas en las patas traseras49) pues había más posibilidades de que desempeñaran bien su oficio para el que el pastor llevaba de tres a cinco ejemplares, ya que si no servían el pastor los echaba de su lado y si, por el contrario, eran demasiados fieros con el ganado se los sacrificaba. La importancia de los perros ha sido destacada por numerosos tratados como ya vimos en la Edad media, pero en épocas posteriores también encontramos obras que ponen de manifiesto la trascendencia de estos animales en sus trabajos: la obra de Daubenton50 nos desgrana en su segundo capítulo (Perros y lobos) numerosos aspectos relacionados con la enseñanza de estos, las mejores razas para el pastoreo, etc. Estas ideas también las recoge Manuel del Río51: utilidad de los perros, número necesario, higiene y medicina de los mismos (quitarles el moquillo), etc.
La vida pastoril se remonta al principio de los tiempos aunque será en la Edad Media donde hay un gran desarrollo, es Castilla constituyó uno de los recursos más importantes de la corona, pues con el comercio de la lana se obtenían importantes beneficios. De la gestión de esa actividad se encargaba el Honrado Concejo de la Mesta (La Mesta, creada hacia 1270), una institución que agrupaba a ganaderos (pastores) castellanos defendiendo sus intereses, velando por el cumplimiento de las normas o fueros que la regían52 y vertebrando la actividad de la trashumancia a través de cañadas, cordeles, caminos y veredas. Dentro de la Mesta existían ordenanzas para la protección de los perros contra el maltrato de sus amos, que si las transgredían podían ser sancionados con una multa en dinero o en ovejas.
En la Mancha el tipo de ganado que se daba era, mayoritariamente, el ovino que se extendía por los territorios de la orden de Santiago, en el caso de Quintanar, cohesionado por algunas de las cañadas que por él pasaban: Real de Cuenca, Real Soriana oriental, Real de Alcázar, Cordel de los Serranos y numerosas veredas locales53 por las que aún se pastorea (Fig. 4).

4. CONCLUSIONES
Hemos querido que el lector aprecie la estrecha relación del hombre con el perro desde los albores de la humanidad –quizás por su fidelidad– y como distintas disciplinas: la arqueología, el arte y la escritura se han encargado de dejarnos abundante información y representación de los perros en las numerosas situaciones en los que se les ha empleado: la caza, el pastoreo, la guerra, la vigilancia y como animal doméstico de compañía.
La obra cervantina no está exenta de la aparición de este animal en distintas situaciones, aunque la que destaca por encima de las demás es su empleo como perro pastor del ganado –buen ejemplo son Barcino y Butrón– de los que hemos ahondado en su villa y en su oficio, extendido por toda La Mancha y España entera; sin olvidar la magnífica personificación de estos animales en el coloquio de los perros donde se pone de manifiesto como la vida pastoril no es tan idílica como se nos muestra en las novelas donde sus personajes cantan, bailan, se enamoran, etc., sino que pasan mil penurias.
Este trabajo pretende ser un homenaje a los pastores y sus fieles compañeros los perros en general, usando como pretexto la presencia de dos ejemplares quintanareños para pastorear en la inmortal obra de cervantes: el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha.
———————————-
Notas
1 https://rescateanimalmx.wordpress.com/2011/07/07/una–sepultura–prehistorica–revela–la– antiguedad–del–carino–a–los–perros/.EFE.
2 Gerzovich Lis, C. Nuestro perro: uno más en la familia, Planeta, 1998.Barcelona, p. 3.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Morales Muñiz, D.C. “De perros, mangostas y papagayos: animales de compañía en los tiempos medievales” en Medieval Animal Data–Network. Multidisciplinaryresearchon medievalanimals, 25 de mayo 2015. https://mad.hypotheses.org/546.
7 Avril, F. (lectura de Gustave Fauvert), “Ars Venatoria: El Livre de chasse de GastonFébus” en FMR, nº 74, 2003, pp. 54-80.
8 Fradejas, J.M y Calero, F., D. Juan Manuel. Libro de la caza (edición facsímil de Guillermo Blázquez), Madrid, 1998, pp. 18–30.
9 Argote de Molina, G., Libro de la monteria que mando escrevir el muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de León, último de este nombre, Sevilla, 1582, p. 25.
10 López Serrano, M., Libro de la montería del Rey de Castilla Alfonso XI, Editorial Patrimonio Nacional, 1987, pp. 18–19.
11 Ibid., p. 20
12 De Herrera Alonso, G., Agricultura general, (edición de Eloy Terrón), Ministerio de Agricultura, 1996, Madrid, pp. 347-350.
13 Morales Padrón, R., “Los perros en la pintura”, en Laboratorio de arte, 5, 1992, p. 266.
14 Ibid. Notas 1 a 5.
15 Cervantes, M., La Galatea, Edición conmemorativa IV centenario del Quijote, Aneto, Zaragoza, 2005, p. 18.
16 Ibid., p. 45.
17 Ibid., p. 78.
18 Ibid., p. 5.
19 Cervantes, M., Novelas ejemplares, (Prólogo–notas de Francisco Alonso), nº 144, EDAF, Madrid, 1986, pp. 88–89.
20 Ibid., pp. 484–486.
21 Ibid., pp. 262.
22 Ibid., p. 496.
23 Cervantes, M. Don Quijote de la Mancha, edición de Castilla La Mancha, (al cuidado de Francisco Rico), JJ.CC. CLM, Toledo, 2005, p. 27.
24 Ibid., p. 28.
25 Ibid., p. 217.
26 Ibid., p. 432.
27 Ibid., pp. 522–523.
28 Ibid., p. 609.
29 Ibid., p. 633.
30 Ibid., p. 743.
31 Ibid., p. 1099.
32 Cervantes, M., Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Espasa, Madrid, 1968, p. 73.
33 Ibid., p. 120.
34 Viaje del Parnaso y otras poesías, Penguin Clásicos, Barcelona, 2015.
35 Ocho comedias y ocho entremeses nuevos. Nunca representados, RAE, Madrid, 1984.
36 El trato de Argel y la Numancia. Aneto, Zaragoza, 2005.
37 Ibid.
38 Ibid., nota 34, p. 131.
39 Ibid., nota 23.
40 Ibid., nota 21.
41 Camón Aznar, J., El pastor Quijótiz, Espasa Calpe, Colección Austral, nº 1480, 1969, Madrid, pp. 13–27.
42 Ibid., nota 31.
43 Cervantes, M., Don Quijote de la Mancha, edición de Castilla La Mancha, (al cuidado de Francisco Rico), JJ.CC CLM, Toledo, 2005, pp. 48–51.
44 Ibid., p. 1099.
45 Alarcón Correa, J., El Quijote, Cervantes y Avellaneda, ediciones AACHE, Guadalajara, 2015, p. 184.
46 Ibid nota 19, p. 496.
47 Ibid nota 19, p. 518.
48 Pérez Fernández–Carnicero, A., La ganadería en Lillo, edición del autor, 2015, Lillo (Toledo), p. 108.
49 Elías Pastor, L.V. y Muntión C., Los pastores de Cameros, Gobierno de la Rioja y Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. 1989, Logroño, p. 109.
50 Daubenton Louis, J.M., Instrucción para pastores y ganaderos (traducida por don Francisco Gonzalez…), 1798, Imprenta Real, por D. Pedro Pereyra, Madrid, pp. 18–33.
51 Del Río, M., Vida pastoril, Edición facsímil de Maxtor, Valladolid, 1978, pp. 3, 4, 24.
52 VV.AA. (Coords. ANES, G y GARCÍA SANZ, A.), Mesta, trashumancia y vida pastoril, I+P, Madrid, 1994, p.207.
53 VV.AA. Apuntes sobre trashumancia y pastoreo. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2005, Toledo, pp. 29, 126, 159, 160, 163, 165.
———————————————–
BIBLIOGRAFÍA
ALFONSO XI (Antonio Pareja, editor) (1998): Libro de la montería, Edición facsímil de JJ.CC. CLM, Toledo, 1998.
AVRIL, F. (2003): (lectura de Gustave Fauvert), “Ars Venatoria: El Livre de chasse de Gastón Fébus” en FMR, nº 74.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO (A.H.P.T.) (1752). Catastro de Ensenada.
ARCHIVO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO (A.D.P.T.). Expedientes sobre Quintanar de la Orden, 28, 1850-1950.
ALARCÓN CORREA, J. (2015): El Quijote, Cervantes y Avellaneda, ediciones AACHE, Guadalajara.
ARGOTE DE MOLINA, G. (1582): Libro de la monteria que mando escrevir el muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de Leon, vltimo de este nombre, Sevilla.
BRISSEBARRE CREPÍN, A.M. (1978): Bergers des Cévennes. Histoire et ethnographie du monde pastoral et de la transhumance en Cévennes, BergersLevrault.
CAMÓN AZNAR, J. (1969): El pastor Quijótiz, Espasa Calpe, Colección Austral, nº 1480. Madrid.
CERVANTES, M. (1968): Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Espasa, Madrid.
CERVANTES, M. (1975): El cerco de Numancia, Círculo de Lectores, Madrid.
CERVANTES, M. (1984): Ocho comedias y ocho entremeses nuevos. Nunca representados, RAE, Madrid.
CERVANTES, M. (1986): Novelas ejemplares, (Prólogo–notas de Francisco Alonso), nº 144, EDAF, Madrid.
CERVANTES, M. (2005a): Don Quijote de la Mancha, edición de Castilla La Mancha, (al cuidado de Francisco Rico), JJ.CC CLM, Toledo.
CERVANTES, M. (2005b): El trato de Argel y la Numancia. Aneto, Zaragoza.
CERVANTES, M. (2005c): La Galatea, Edición conmemorativa IV centenario del Quijote, Aneto, Zaragoza.
CERVANTES, M. (2015): Viaje del Parnaso y otras poesías, Penguin Clásicos, Barcelona.
CUÉLLAR TÓRTOLA, J. y PARDO DOMINGO, P. (2017): Pastoreo tradicional en la Manchuela, Centro de Estudios La Manchuela. Iniesta (Cuenca).
DEL RÍO, M. (1978): Vida pastoril, Edición facsímil de Maxtor, Valladolid.
DAUBENTON LOUIS, J.M. (1798): Instrucción para pastores y ganaderos (traducida por don Francisco González…), Imprenta Real, por D. Pedro Pereyra, Madrid. 101 Barcino y Butrón, los perros del Quintanar y otros cánidos en la obra de Cervantes
ELÍAS PASTOR, L.V. y MUNTIÓN C. (1989): Los pastores de Cameros, Gobierno de la Rioja y Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Logroño.
FRADEJAS, J.M. y CALERO, F. (1998): D. Juan Manuel. Libro de la caza (edición facsímil de Guillermo Blázquez), Madrid.
GARCÍA MARTÍN, P. (2005): Cañadas, cordeles y veredas. Junta de Comunidades de Castilla y León. Valladolid.
DE HERRERA ALONSO, G. (1996): Agricultura general, (edición de Eloy Terrón), Ministerio de Agricultura. Madrid.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (2000): “La Mancha toledana” en Anales Toledanos, Serie VI, extra nº 9, nº 97–98, I.P.I.E.T., Excma. Diputación de Toledo, Toledo.
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J.F. (2005): “Transitar: Quintanar y el Quijote”, en La Feria. Ayto. de Quintanar de la Orden (Toledo)
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F. y SEPÚLVEDA MEDINA, N. (2016): “Barcino y Butrón. Animales cervantinos” en El Quintanar de Cervantes–Catálogo de la exposición–. Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, Quintanar de la Orden (Toledo).
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F. y SEPÚLVEDA MEDINA, N. (2016): “Haldudo y Andresillo: de viles, siervos y pastores” en El Quintanar de Cervantes–Catálogo de la exposición–. Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, Quintanar de la Orden (Toledo).
KLEIN, J. (1981): La Mesta, Alianza Universidad. Madrid.
LÓPEZ SERRANO, M. (1987): Libro de la montería del Rey de Castilla Alfonso XI, Editorial Patrimonio Nacional.
MADOZ, P. (1990): Diccionario Histórico.–Geográfico.–Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Ámbito. Valladolid, Ed. Facsímil, vol II.
MARTÍ DE NICOLÁS, J. (2005): Historia de Quintanar de la Orden desde sus orígenes a 1875. Madrid, Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, Diputación de Toledo, Caja de Castilla la Mancha.
MARTÍN FRONCE, F.M. (1989): Una cuadrilla mesteña: la de Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, Serie Historia, nº 2, Cuenca.
MARTÍN, A.L. (2012): “Animales quijotescos: una aproximación a los estudios de animales en Don Quijote” en Actas selectas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Oviedo.
MORALES MUÑIZ, D.C. (2015): “De perros, mangostas y papagayos: animales de compañía en los tiempos medievales” en Medieval Animal Data–Network. Multidisciplinar y research on medieval animals, 25 de mayo https://mad. hypotheses.org/546
MORALES PADRÓN, R. (1992): “Los perros en la pintura”, en Laboratorio de arte, 5.
PÉREZ FERNÁNDEZ-CARNICERO, A. (2015): La ganadería en Lillo, edición del autor. Lillo (Toledo).
RODRÍGUEZ PASCUAL, M. y GÓMEZ SAL, M. (1992): Pastores y trashumancia en León, Caja España, nº 8, León.
VIÑAS MEY, C. y PAZ, R. (1963): Relaciones histórico–geográfico– estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo. Madrid. Instituto Balmes de Sociología, Instituto Juan Sebastián Elcano de Geografía, CSIC, Madrid.
VV.AA. (Coords. Anes, G y García Sanz, A.) (1994): Mesta, trashumancia y vida pastoril, I+P, Madrid.
VV.AA. (Coord. González Casarrubios, C.) (2005): Apuntes sobre trashumancia y pastoreo. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Toledo.
..
Artículo publicado por Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan http://cervantesalcazar.com/ver_blog/54























 .
.






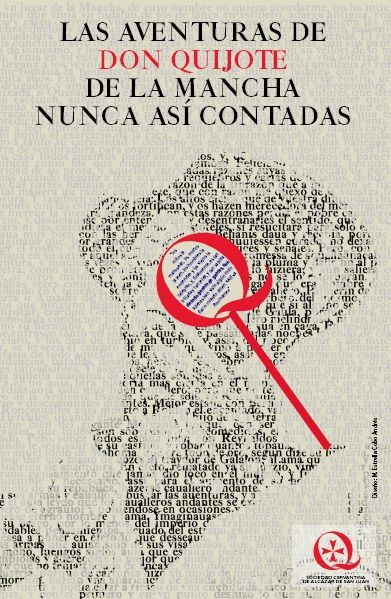


 .
.


Debe estar conectado para enviar un comentario.