Busco en el diccionario de la RAE el significado de la palabra “hilvanar” y reconozco que las tres acepciones que encuentro, de una manera o de otra, vienen como de molde para este artículo:
- Unir con hilvanes lo que se ha de coser después.
- Dicho de una persona que habla o escribe: Enlazar o coordinar ideas, frases o palabras.
- coloq. Trazar, proyectar o preparar algo con precipitación.
El primer Quijote, el de 1605, así lo aseguran hoy la mayoría de filólogos cervantistas, el resto de cervantistas y quijotistas, fuera estructurado por Cervantes como un libro de caballerías empleando otras obras menores, novelitas y cuentos, que ya tenía escritas y dormían en algún rincón de su escritorio, haciendo con ellas un reciclaje literario en toda regla. Si esto fue así, a mí no me cabe la menor de las dudas, Cervantes ingeniosamente las cose utilizando como aguja la conducta de los protagonistas principales, don Quijote y Sancho, y con el hilo de hilvanar las enmarca en un espacio-tiempo actualizado para todas ellas, verosímil y creíble en su conjunto por el lector, el lector de principios del siglo XVII, que era para quien iba dirigida la obra y que, con su compra, le daría de comer a toda su familia, al menos un tiempo, así como algo de fama, de la que era propietario casi en su totalidad su “amigo” Lope.
La relación espacio-tiempo facilita al lector la comprensión de la conducta de los protagonistas y la adapta a la morfología de los caminos y parajes, justificando así la naturaleza de los desplazamientos entre las aventuras. El espacio físico principal elegido por Cervantes, especialmente en el primer Quijote, son los caminos, los parajes junto a ellos y las ventas, donde se desarrollaba el mayor flujo de movilidad, adaptando el texto al ritmo normal de la vida en ellos. Caminan por ellos y descansan junto a ellos o en las ventas, como hacen el resto de personajes secundarios, como los pastores, arrieros, viajeros, comerciantes, funcionarios, prostitutas y capadores de cerdos. Todos los personajes siguen las pautas normales de comportamiento con la diferencia del tipo de actividad que desarrollan y de la edad.
En el intento de ralentizar el tiempo de viaje y favorecer nuevos encuentros, no necesariamente de frente en los caminos, con personajes que hagan de prólogo a nuevas aventuras, Cervantes escoge a un viejo hidalgo y lo sube a horcajadas sobre un no menos viejo e inválido caballo. De esta forma tan ingeniosa adapta a su antojo el espacio y el tiempo de viaje de caballero y escudero a cada una de las aventuras, historias o cuentos que desea incluir en el texto.
Estas obras están adaptadas e hilvanadas tan sutilmente entre ellas que incluso suprimiendo alguna del texto la historia del viejo hidalgo manchego, metido a valiente caballero andante, no resultaría afectada en lo más mínimo. La intención de Cervantes, presionado o no por el librero Robles, fue la de mandar a la imprenta el mayor número de pliegos, “… tasaron cada pliego del dicho libro a tres maravedís y medio, el cual tiene ochenta y tres pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro docientos y noventa maravedís y medio, en que se ha de vender en papel” (Tasa, 1Q), a más pliegos impresos más dinero para el bolsillo, sencillo de entender.
Esta forma de componer el Quijote es reconocida por Cervantes como “una tela de varios y hermosos lazos tejida, que después de acabada, tal perfección y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho” (I, 47), aunque su costura le provocó algún desliz con el hilo de hilvanar usado, su percepción del espacio y el tiempo, que incluso tuvieron que tratar de resolver los impresores en posteriores ediciones, cortando y volviendo a coser el texto, con mejor o peor fortuna, como la más que famosa y manida pérdida del borrico de Sancho Panza.

Uno de esos “hermosos lazos” lo podemos leer en el capítulo 31 del segundo Quijote, donde Cervantes intercala un cuentecillo en boca de Sancho, con visos de historia real, al inicio de la comida con la que fueron recibidos amo y escudero en el palacio de los duques, a cuenta del protocolo exigido por el duque a don Quijote para sentarse a la mesa: “Si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca desto de los asientos”. Con la debida incertidumbre en don Quijote por lo que Sancho pudiera decir y cómo lo iba a decir, ante la insistencia de la duquesa, Sancho Panza así lo cuenta:
Y el cuento que quiero decir es este: convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, (… a) un labrador pobre, pero honrado… Y así, digo que llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador,… estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase; pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo, mohíno, poniéndole ambas manos sobre los hombros le hizo sentar por fuerza, diciéndole: Sentaos, majagranzas; que adonde quiera que yo me siente será vuestra cabecera. Y este es el cuento, y en verdad que creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito.
Este es el cuento y su enseñanza final, al hilo de lo que sucedía allí mismo entre el duque y don Quijote: “Sentaos, majagranzas; que adonde quiera que yo me siente será vuestra cabecera”, que al oírlo puso colorado al mismísimo don Quijote. Sin embargo, para dar verosimilitud a lo contado por Sancho, Cervantes pone identidad concreta al hidalgo. Realmente el cuento comienza así:
Y el cuento que quiero decir es este: convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, porque venía de los Álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la Herradura, por quien hubo aquella pendencia años ha en nuestro lugar, que, a lo que entiendo, mi señor don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el Travieso, el hijo de Balbastro el herrero… ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo, por su vida, por que estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso.
Según Sancho, sin desmentirlo don Quijote, el hidalgo convidador era yerno de un caballero del mismo lugar de ambos, don Alonso de Marañón. Su hija Mencía tuvo más de un pretendiente, “por quien hubo aquella pendencia” y que como aseguraba Sancho, “mi señor don Quijote se halló en ella”, confirmado por don Quijote con un categórico: “Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad”. “Tantas señas” da de él porque “… este tal hidalgo, que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta…”. Sancho demuestra incluso su pesadumbre por no poder asistir a su entierro por encontrase echando algún jornal en el cercano lugar de Tembleque, “que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque…”.
¿Por qué estaba Sancho, un pobre jornalero, segando en Tembleque? ¿Por qué no lo hacía en su pueblo, como sería lo lógico? Este hilván cervantino es ciertamente interesante para poder concretar el espacio físico en el que se movían de ordinario nuestros protagonistas.
Tembleque es un lugar de aquella Mancha sanjuanista que delimita parte de la comarca manchega cervantina, donde vivían los protagonistas de la novela. Esta comarca estaba limitada por los bordes de los términos municipales nombrados explícitamente por Cervantes, y que tienen relación directa, física y humana, con don Quijote y Sancho, de Tembleque, Quintanar de la Orden, Argamasilla de Alba y el actual de Puerto Lápice, antes de segregarse de Herencia, “… y que en el término de ella está una venta que se dice de Puerto Lápice…” (Relaciones Topográficas de Herencia, 1575) Dentro de los límites de esta comarca, cerca de El Toboso y aún más cerca de la villa molinera de Campo de Criptana, está el lugar de don Quijote, Sancho, don Alonso de Marañón y su yerno, el hidalgo convidador del cuento.

La interacción entre espacios físicos y humanos cercanos, en cualquier sociedad y tiempo, es fácil de entender. Una de las condiciones para que exista movilidad de personas, en este caso un flujo de personas en busca de trabajo, entre lugares más o menos cercanos es que entre ellos exista complementariedad: una oferta o exceso de recursos en uno y una demanda de ellos en el otro. Esta complementariedad está condicionada inversamente por la distancia y el tiempo de viaje entre ambos lugares, a más distancia menos flujo de personas hay. En la sociedad actual, gracias a los avances tecnológicos en materia de movilidad, los viajes o desplazamientos de todo tipo tienden a cuantificarse más por el tiempo de duración que por la distancia recorrida. En la época en la que se escribe el Quijote la distancia entre lugares era medida en leguas o en horas indiferentemente, porque tenían estas magnitudes un valor espacial igual: una legua de camino se recorría en una hora en caminos llanos, sin dificultad, tanto al paso de una caballería como andando.
Desplazarse a segar entre lugares cerealistas más o menos limítrofes, como eran todos los que integraban esta parte de la Mancha, era como consecuencia directa de la falta de cosecha en el propio lugar. En aquella época, y en particular en esta parte de Castilla, las cosechas de cereal estaban sujetas a las condiciones del suelo y del clima, especialmente la lluvia, y por las plagas de langosta que podían asolar cosechas enteras en un radio que podía llegar a varios términos municipales limítrofes:
Es tierra abundosa de pan si llueve mucho porque es tierra recia… (Relaciones Topográficas de Campo de Criptana, 1575)
En el año de mil quinientos cuarenta y siete, vino a esta villa mucha cantidad de langosta de vuelo en el mes de mayo y junio cuando los panes estaban a medio granar, y vino tanta cantidad de ella que destruyó todos los panes… (Relaciones Topográficas de Socuéllamos, 1575)
Carta de Libramiento de 11.000 maravedis de los Propios de Alcázar dada a Juan Pérez Pamarejo, escribano de S.M para el testimonio de la plaga de langosta. (Autos de Gobierno del Ayto. de Alcázar, 1582)
Sancho, para poder alimentar a su familia tiene que desplazarse en verano a segar cereal al lugar vecino de Tembleque, por las condiciones meteorológicas adversas de ese año o por haber padecido una de las temibles y devastadoras plagas de langosta su pueblo. Y lo hace lo más cerca posible de su casa donde la cosecha se había salvado y había oferta de jornales. Tembleque era esencialmente un pueblo cerealista, como lo definen en las Relaciones Topográficas sus vecinos en 1575:
Al veinte y seis capítulos se responde que los vecinos de esta villa la mayor parte de ellos son labradores y lo que más y mejor se coge es pan y vino y hay pocos ganados y son de lana por causa de la tierra rasa y de labor, que se cogerán de los diezmos de pan un año con otro doce mil fanegas de pan y cuatro o cinco mil arrobas de vino, poco más o menos siendo la cosecha de pan y vino razonable.

El concepto de cercanía o proximidad entre el lugar de Sancho y Tembleque es evidente, aunque siempre subjetivo. Es el lugar más cercano con cosecha ese año, pero a una distancia que le impide asistir al sepelio de uno de sus vecinos más conocidos, “…que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta…”, como era el hidalgo convidador del cuento.
Entre Alcázar de San Juan y Tembleque hay unos 50 km, aproximadamente 8 leguas, por camino llano manchego. Esta distancia la recorrería Sancho sobre su rucio o a pie en unas 8 horas, una jornada normal de camino. Espacio más que cercano para decidir dejar a su familia e irse a trabajar unos días en la siega, pero lo suficientemente lejano como para impedirle volver para el entierro de su vecino, pues perdería dos o tres jornadas de siega. Concepto espacial de espacio-tiempo y flujos de personas del siglo XVII, muy distinto al actual en el que 100 km entre lugares se pueden recorrer en un vehículo en una hora aproximadamente.
En este cuento Cervantes cose otro “hermoso lazo” sin venir a cuento. Un hecho histórico muy conocido en aquella época en toda España, que incluso se recuerda en nuestros días en la costa granadina, como es el desastre naval de la Armada Española en la ensenada de La Herradura, término municipal de Almuñécar (Granada), en el que muere ahogado el suegro del hidalgo convidador, don Alonso de Marañón. Este triste episodio de la historia naval española se produce el 19 de octubre de 1562.
Tanto Carlos I como después su hijo Felipe II heredan una Marina militar instaurada en España durante el reinado de Fernando III el Santo y legislada en el Código de las Partidas por su hijo Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. La escolta por el Atlántico de galeones que transportaban desde América oro y plata, las intrigas de franceses e ingleses y el poder de la flota turca, que amenazaba constantemente las costas del Mediterráneo con una invasión en cualquier parte, hizo que en el siglo XVI la Marina de Guerra española tuviese un gran auge. La incertidumbre constante en el Mediterráneo obligó a la Corona a dotar a este espacio de un gran número de embarcaciones de guerra a la Armada Española.
Las malas condiciones del mar son factores determinantes que condicionan la navegación, más en aquellas embarcaciones que incluso las podían hacer naufragar, especialmente en invierno donde si las circunstancias lo permitían lo pasaban amarradas a puerto seguro. El 19 de octubre de 1562, la escuadra de 28 galeras capitaneada por don Juan de Mendoza, después de aprovisionarse en el puerto de Málaga, la lluvia y un fuerte viento del Sur que después rola a Levante obliga a la escuadra a refugiarse en la bahía de La Herradura, detrás de la Punta de la Mona. Pero pocas horas después, de nuevo, un fuerte viento del Sur, sin tiempo de levar anclas para tratar de cambiar su posición, empuja sin control a las galeras entre ellas y contra las cercanas rocas.

De la galera Capitana de España, al mando del propio don Juan de Mendoza, solo se salvaron cinco personas de más de cuatrocientas que iban a bordo. Don Juan de Mendoza también murió ahogado después de golpearle uno de los palos de las velas y ser arrastrado al mar. En tres trágicas horas, de las 28 galeras de la escuadra española quedaron a flote solo 3. Las pérdidas humanas fueron enormes, algunos investigadores llegan a cifrarlas en 5.000, entre soldados, marineros, galeotes y personal civil. Uno de los ahogados aquel día fue el vecino de don Quijote y Sancho, el caballero don Alonso de Marañón.

Para dimensionar la magnitud del desastre naval de La Herradura, basta recordar que el comienzo del epílogo de la Gran Armada, conocida ordinariamente como La Invencible, fue a causa de sufrir durante más de un mes terribles tormentas frente a las costas de Irlanda, en septiembre de 1588, y que se llevó al fondo del mar 28 embarcaciones, entre de guerra y cargueros, y varios de miles de personas, de un total de 34 o 35 buques perdidos durante toda la campaña contra los ingleses. Una tragedia similar en pérdidas humanas y materiales, pero en La Herradura en solo tres horas.

Aunque el desastre, en primer momento, se trató de silenciar para evitar un ataque turco, una vez recompuesta la flota española y derrotada la del imperio otomano en Lepanto, en 1571, fueron constantes las informaciones sobre esta gran tragedia en la ensenada de La Herradura. Aunque también pudo Cervantes haberla conocido de primera mano por los mismos vecinos de Motril, Salobreña y Almuñécar, que acudieron a ayudar a los heridos y sobrevivientes ese mismo día. Joaquín Pérez Prados, en Motril en la literatura, editado por la Asociación Francisco Javier de Burgos, recoge como llegó Cervantes a Motril, ejerciendo de funcionario recaudador de impuestos atrasados en 1594, “al menos en un par de ocasiones”, como lo demuestran los documentos encontrados por Manuel Rodríguez Martín en los archivos de la ciudad. Pérez Prados recuerda también que “Don Miguel no sólo tuvo presencia física y recaudatoria en nuestro litoral granadino; también literaria: Pues sabido es que la celebrada villa de La Herradura está presente en El Quijote”.
Las relaciones nominales de los hombres y mujeres que iban a bordo de las galeras se perdieron en el naufragio y después en los Archivos de la Alhambra y Valencia de don Juan, hacia donde se llevaron todos los encontrados en la arena de la playa. Se conoce el número de soldados, marineros y remeros que integraban cada galera, pero no sus nombres. Es evidente que si se llegara a encontrar el nombre de Alonso de Marañón entre ellos y su vinculación con la villa de Alcázar de Consuegra la hipótesis geográfica que mantengo de ser el lugar de don Quijote quedaría apoyada además por un dato histórico aportado por Cervantes en este cuento. Es un “hermoso lazo” que de no haberlo hilvanado en el texto el cuento seguiría siendo el mismo, pero es intención de Cervantes, sin lugar a dudas, para aportar credibilidad a lo contado por Sancho, y al Quijote, más a principios del siglo XVII en el que este naufragio estaba aún muy fresco en el recuerdo de sus lectores, como el de la Gran Armada en las costas irlandesas.
En el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan (AHMASJ) aparece el nombre de Alonso de Marañón en diversos documentos, aunque en fechas muy posteriores al desastre de La Herradura. En los Autos de Gobierno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el 3 de agosto de 1679 aparece la “Memoria de lo que Alonso de Marañón y Pedro Villagarcía han pagado para sacar de la cárcel a Manuel Ruiz”, y en la relación de Bienes de Legos y Seglares realizada en 1753 para dar respuestas al Catastro mandado hacer por el Marqués de la Ensenada, constan los bienes del hidalgo alcazareño D.n Alonso Marañón.

Los bienes que se declaran en esta relación son más bien escasos, en comparación con otros hidalgos alcazareños. Don Alonso Marañón era propietario de tres tierras de secano, una viña y un olivar, dos mulas de labor y un ganado de 130 ovejas.

Era muy común en el siglo XVI-XVII tomar como apellido el lugar de procedencia o el topónimo de las propiedades de la familia. En el término municipal de Alcázar de San Juan existe el topónimo de Marañón para referirse a una parte de su término situado al Sur del núcleo urbano, que llegó a tener un pequeño núcleo de casas quinterías donde vivían varias familias de agricultores. Con la construcción del ferrocarril a Andalucía, el trazado de las vías atravesaba este paraje y un apeadero tomó también el nombre de Marañón. Este hidalgo don Alonso [de] Marañón no tenía sus tierras en este paraje sino en los conocidos como Los Arenales, Los Anchos y en el camino de Murcia.
¿Son estos vecinos alcazareños descendientes directos de don Alonso de Marañón, el suegro del convidador en el cuento de Sancho Panza?
Bibliografía consultada:
-Calero Palacios, María del Carmen. Naufragio de la Armada Española en La Herradura. Diputación de Granada. Granada 1974.
-Casado Soto, José Luis. La construcción naval atlántica española del siglo XVI y la Armada de 1588. La Gran Armada. Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval-Nº 3. Madrid 1989.
Luis Miguel Román Alhambra
Publicado en Alcázar Lugar de don Quijote https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/2020/01/28/el-hilo-de-hilvanar-de-cervantes/

 .
.
 .
.






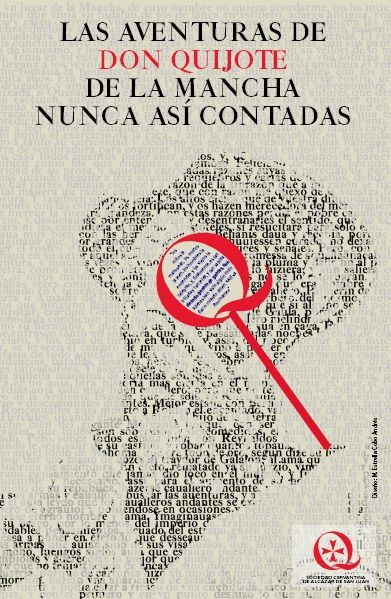


 .
.


Debe estar conectado para enviar un comentario.